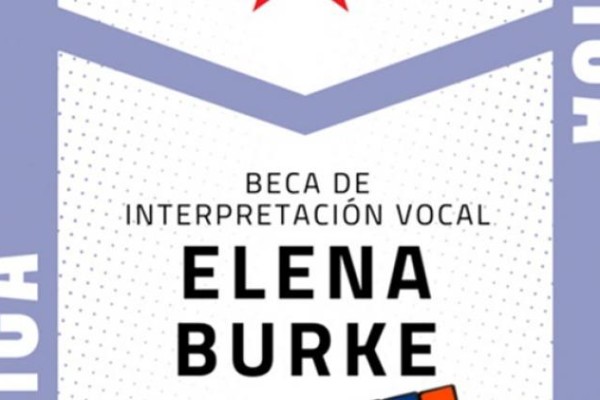Más allá de los límites que algunas bibliografías establecen para determinar el marco etario de la juventud, este texto aborda no solo al joven, sino a todo aquel capaz de redirigirle mi discurso desde su madurez y, tal vez, desde su ejemplo; tanto quien ha vivido las consecuencias del fenómeno en cuestión como quien no, pues hasta el pasado más intachable puede albergar la huella del alcohol y aún así apuntar a un futuro alentador.
¿Por qué afronto esta relación entre bebidas alcohólicas y sus consumidores más jóvenes? Debido a que nunca he sido gran partidario de la “tomadera” ni su practicante más resistente, pero, como muchos, le he hecho concesión en ocasiones especiales y he observado a mi lado, a tiempo, el daño que el azar bien pudo designarme.
En particular, la experiencia de sostener sobre mí el escaso equilibrio de un coetáneo imposibilitado de tenerse en pie me ha marcado profundamente. Claro, no se puede negar lo lamentable de situaciones semejantes en cualquier período de la vida; por ello, existen políticas en nuestra propia sociedad que alientan a su prevención y tratamiento, pero no conviene esperar a que sea demasiado tarde para adquirir nociones básicas de autocuidado y salud, según las cuales la mezcla de alcohol con juventud no sale bien parada.
A partir de momentos como los que describí a grandes rasgos, vividos casi siempre en la nocturnidad de una adolescencia preuniversitaria y veraniega por defecto, comencé a considerar el alcoholismo juvenil como una rama bastante peculiar dentro de ese mal mayor que atañe a edades más avanzadas. No como tantos otros fenómenos cuya solución parece insalvable, sino esos que por su preocupante presencia en nuestro día a día valen la pena erradicar.
Cada vez que noto en alguien joven las consecuencias de este nocivo hábito, considerado enfermedad por los especialistas, me invade la sensación de que siempre se está a tiempo, de que una buena influencia puede aparecer ante sus horizontes borrosos para trazarle un buen camino. Lo anterior no es más que un deseo irreprimible, casi una utopía, que conservo como objeto de bolsillo cuando recorro hasta las zonas más accesibles de mi ciudad, incluyendo paseos fluviales o parques a horas avanzadas de la noche, en que, a falta de adultos cerca, ellos creen comportarse como tal.
No obstante, si hasta el bebedor más curtido en años y resacas puede renunciar a lo longevo de su vicio a fuerza de voluntad, se me hace muy poco comprensible el abandono de una muchachada a la misma droga. Desde luego, diversas causas conducen a esto último, desde la necesidad de independencia frente al núcleo familiar hasta la búsqueda de integración en grupos sociales; pero me cabe siempre la duda de si estos individuos son conscientes de las consecuencias de su actuar.
La Organización Mundial de la Salud es una fuente franca en ese sentido: entre los riesgos del consumo de esta clase de sustancias en etapas tempranas resaltan las afecciones al cerebro, que en el adolescente y joven se encuentra en constante desarrollo, y pueden perjudicar habilidades de razonamiento y discurso, para acabar convirtiéndole en un adulto con importantes carencias en el pensamiento maduro. No obviemos el fomento de relaciones sexuales desprotegidas, o daños atemporales, como la proliferación de conductas violentas o la tendencia a la accidentalidad.
Ello no quiere decir que reunirse con el fin de pasarlo bien en un ambiente agradable, botella de por medio, represente una aberración a la cual negarse de antemano desde la distancia. De hecho, estos espacios pueden desarrollarse según la variante sana de aspirar a compartir por un buen rato, en contraste con la impostura, a menudo machista, de quién aguanta más tragos o comete el ridículo o la temeridad más innecesaria y absurda.
Es el exceso lo que acarrea consecuencias dañinas, pero un medidor útil para evitar caer en él es la responsabilidad individual y colectiva, de los jóvenes y de quienes lo fueron.